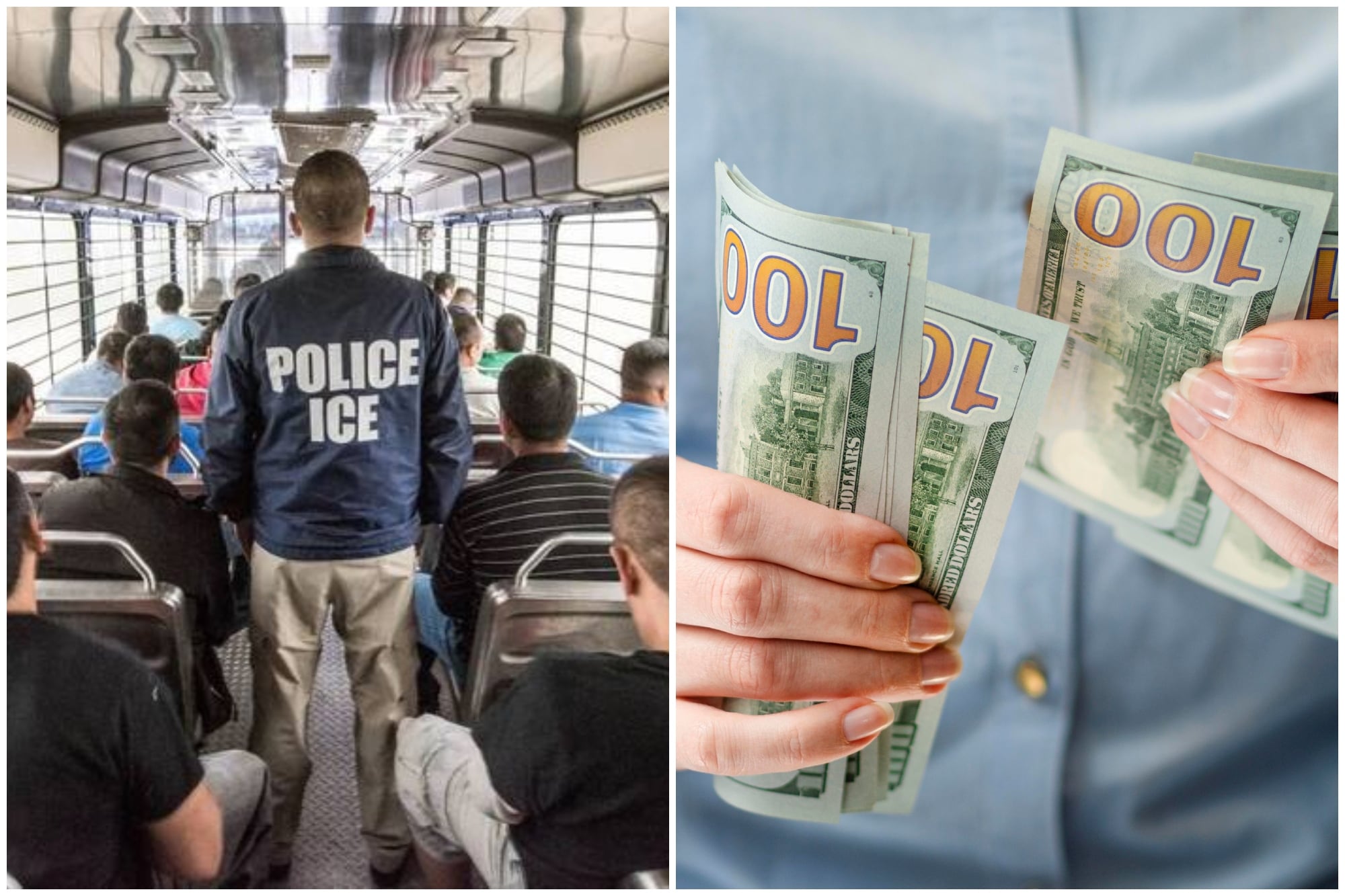¿Irán a la guerra?
Uno de los episodios más tensos de la relación entre Donald Trump y Benjamín “Bibi” Netanyahu, se dio en enero de 2020 cuando, habiendo acordado ambos la operación en contra de Qasem Soleimani, en el último minuto el primer ministro decidió no participar.
Los equipos de los dos países habían trabajado de la mano durante meses para ese ataque. “Nunca olvidaré que Bibi nos decepcionó; fue algo terrible, estábamos muy defraudados”, diría más tarde el republicano.
Las fuentes de inteligencia de aquella época explican que Netanyahu no quería enfrentar la represalia iraní que, calculaba, se centraría por completo en Israel. La república islámica se veía como un enemigo temible y poderoso, distinto de cómo se percibe en estos días. Incluso en Washington se temían fuertes ataques, quizá que ardiera la mecha de una guerra regional. Soleimani era el líder de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Operaba en las sombras, coordinando al llamado Eje de la Resistencia, que incluía a poderosos grupos en Líbano, Siria, Irak y Yemen, y cuyo objetivo es cumplir con la máxima de lenguaje genocida que recitan los ayatolas en todo momento: “muerte al gran y al pequeño Satán: muerte a Estados Unidos y a Israel”.
A Qasem se le consideraba la segunda persona más poderosa del régimen, solo por debajo del líder supremo, Alí Jamenei, e incluso más importante que el presidente, que es un poco más que un administrador, pues en esencia Irán es una teocracia.
Asesinato en Bagdad
Pero en ese momento Trump decidió seguir con el operativo. El 3 de enero de 2020, Soleimani aterrizó en el aeropuerto de Bagdad y se subió en un convoy. Para esto, ya estaba en posición exacta un dron Reaper, lo que requiere de inteligencia humana (llamada HUMINT, en lenguaje de espionaje) en tiempo real. Aunque Soleimani se cuidaba de no usar celulares, había personal infiltrado que confirmó visualmente su llegada a la capital iraquí y el vehículo al que se subió. Dieron seguimiento a los móviles de su comitiva a través de triangulación de torres de telefonía (inteligencia de señales: SIGINT). El Reaper disparó misiles Hellfire contra los vehículos y el general quedó destrozado.
Se esperaba una respuesta que podría llevar a una guerra de grandes alcances y al cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. En las grandes capitales, los oficiales de inteligencia y los mandos militares contuvieron la respiración.
El asesinato no ocurría en el vacío. Fue el clímax de una escalada de tensiones que se inició en 2018, cuando Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear que había firmado Obama con Irán. En represalia, Irán atacó petroleros y derribó un dron Global Hawk. En diciembre de 2019, un ataque con cohetes contra una base iraquí mató a un contratista estadounidense. EU respondió bombardeando milicias proiraníes, lo que derivó en un asalto violento a la Embajada de EU en Bagdad el 31 de diciembre. La operación contra Soleimani, se cocinaba como una respuesta, y era, como lo dijo un académico, “un intento de decapitar la visión estratégica de Irán en la región".
Pero Irán no exhibió esa fuerza militar con la que supuestamente contaba. Lanzó menos de 20 misiles balísticos contra la base estadounidense de Al-Asad en Irak, sin que hubiera víctimas fatales. Eso sí, en la plaza pública se inflamaron los mulás con palabas altisonantes y proclamas nacionalistas. Pero la realidad es que respondieron con un arañazo, porque querían desescalar.
¿Habrá guerra?
A la región está llegando el segundo portaaviones, junto con los destructores que lo escoltan. Se ha incrementado el número de cazas de combate y el de aviones para reabastecimiento de combustible en vuelo. El pentágono ya declaró que están listos para atacar este mismo fin de semana. Las pláticas indirectas no han dado los resultados deseados, porque Donald Trump, en parte presionado por Netanyahu, ha impuesto posiciones maximalistas:
- fin del programa nuclear iraní y del enriquecimiento de uranio;
- desmantelamiento de su programa de misiles, con los que puede atacar y diezmar a Israel;
- fin del patrocinio a los grupos del llamado Eje de la Resistencia, muchos de ellos declarados terroristas.
Irán sólo está dispuesto a negociar el primero de estos puntos. Considera que perder soberanía sobre su programa de misiles le restaría disuasión ante su enemigo principal, que es Israel (sin reparar en que, quizá, le brindaría más seguridad, estabilidad y de paso prosperidad buscar mejor la cooperación en lugar del conflicto permanente y la promesa de “borrar del mapa a la entidad sionista”).
El régimen clerical se encuentra en un estado de vulnerabilidad y de crisis sistémica: sin energía suficiente (paradoja absoluta, siendo un país que nada en gas y petróleo), sin agua (ha invertido decenas de miles de millones de dólares en armarse y armar hasta los dientes a sus milicias amigas, en lugar de reconstruir la infraestructura hídrica que su gente necesita con desesperación), debacle económica, altísima inflación, devaluación de la moneda, desempleo y, encima, el país persa ha sido humillado reiteradamente en el último año en el terreno militar. A esto hay que sumarle el hartazgo colectivo, que provocó las protestas de enero, que fueron reprimidas de la forma más brutal, con 3,117 muertes oficialmente reconocidas (lo que ya en sí constituye un asesinato masivo) y con conteos muy serios que hablan incluso de más de 10 mil víctimas. Este envilecimiento absoluto del régimen no deberá ser olvidado.
También, los proxies de Irán se encuentran diezmados: Hezbolá en Líbano, los huthies en Yemen y los islamistas radicales de Hamas. En Siria, el sangriento régimen chiita cayó sorpresivamente en tan solo unos días. Hace ocho meses, Teherán fue azotada por bombardeos, e Irán contestó con cientos de misiles, aunque pocos lograron realmente impactar en zonas pobladas, causando cerca de 30 bajas, principalmente en Tel Aviv. Sus instalaciones nucleares estaban siendo “borradas”, en palabras de Trump, y respondían tímidamente.
Así que Irán no sólo no quiere una guerra en estos momentos, sino que, al parecer, tampoco puede librarla. Es cierto que tiene miles de misiles y que, si los lanza masivamente muchos de ellos pueden superar los sistemas defensivos israelíes y causar devastación, pero es un riesgo que muchos de los dirigentes en Tel Aviv están dispuesto a correr, convencidos de que no habrá otra oportunidad como ésta para eliminar el riesgo existencial que supondría un Irán nuclear y con esa fuerza convencional misilística, que además se seguirá incrementando.
Pero Washington tampoco quiere una guerra. Quizá a la persona a la que menos le convenga es a Donald Trump, que se enfrenta a unas muy difíciles elecciones de medio término en noviembre, y con seguridad las perderá si el petróleo sube demasiado. Irán ni siquiera necesita cerrar todo el Estrecho de Ormuz para provocar esto: sólo con amenazar a los petroleros que pasen por ahí, estos estarían obligados a detenerse. La consecuencia sería el aumento en el precio de la gasolina, que de inmediato castigaría el votante estadounidense.
Trump tampoco quiere una guerra larga ni mucho menos botas en el terreno, que iría en contra de todo lo que le ha prometido a su base MAGA, así que se concentraría en los ataques aéreos, que tal vez tendrían que durar semanas para surtir el efecto que desea, o quizá nunca lo logren. Los halcones en Washington y Tel Aviv quieren provocar un cambio de liderazgo, que es lo que la gran mayoría del pueblo iraní también desea. La pregunta es si una guerra hará que se acabe de desmoronar el régimen represor o si se va a aglutinar ante la amenaza externa.
Otros, los más pragmáticos, no buscan ese cambio de régimen (tipo Siria) o de liderazgo (tipo Venezuela): sólo que Irán deje de ser una amenaza latente para toda la región, y que Estados Unidos finalmente pueda concentrarse en lo que desde hace muchas administraciones le importa más: el Pacífico.
Sí, en el fondo ninguna de las partes quiere en realidad una guerra, pero esto también puede ser problemático, puesto que ambos saben eso del otro. Y ello los puede llevar a que continúen con posiciones maximalistas hasta que, paradójicamente, caigan las primeras bombas…
También te puede interesar

Señalización que cuenta historias: innovación y creatividad en cada espacio

‘¿Va a dar clases?’: Maru Campos critica que Marx Arriaga sea docente en universidad de Ciudad Juárez